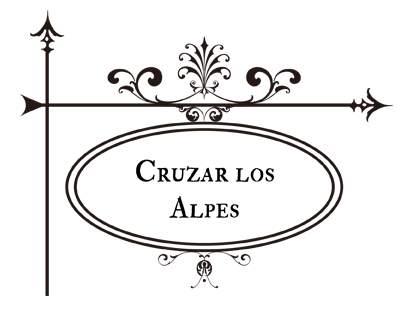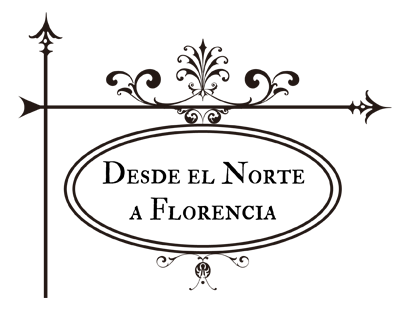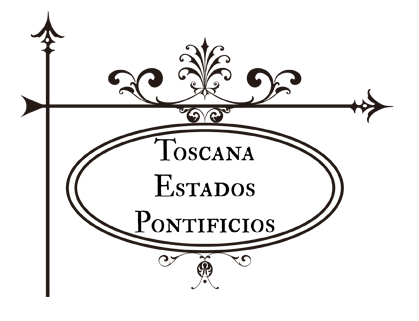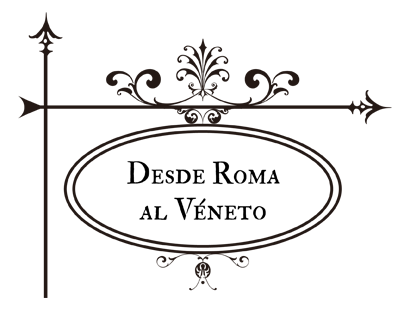Aspectos técnicos
Muchos eran los preparativos a realizar y las decisiones a tomar antes y durante el viaje que mantendría a los viajeros del Grand Tour fuera de sus hogares por más de un año.
Mucho antes de la partida, los preparativos daban comienzo con el estudio y la recopilación de información acerca de los lugares a visitar. Tampoco podía faltar, en esta fase, la correspondencia para gestionar posibles alojamientos y contactos de interés en las ciudades principales del Tour. Además, de estos preliminares, se hacía también necesario disponer el transporte y a la documentación necesaria para atravesar los diferentes estados europeos.
El equipaje, la disponibilidad de dinero a lo largo de todo el trayecto y la manutención completaban las preocupaciones que poblaban las mentes de los turistas antes de partir hacia tan gran aventura.
Ciudades principales
Cuatro eran las ciudades italianas que cualquiera que realizase el Grand Tour debía visitar: Florencia, Roma, Nápoles y Venecia. A diferencia de en épocas anteriores y posteriores, durante el siglo XVIII, el viaje era un verdadero itinerario compuesto de etapas diversas y las estancias en estas cuatro ciudades tenían una duración casi predeterminada para la mayoría de los turistas. A pesar de todo, por supuesto, cada uno podía acortar o alargar su permanencia en cada lugar en función de sus gustos y necesidades.
Cada una de las ciudades, ofrecía al viajero diferentes atractivos. Mientras en Florencia se podían encontrar importantes colecciones de arte, en un ambiente acogedor que hacía que los británicos se sintiesen como en casa, Roma se visitaba, exclusivamente, para admirar y estudiar los numerosísimos vestigios de la antigüedad que allí se concentraban. Nápoles, la ciudad más poblada de la Italia de la época, contaba con el atractivo de su especial situación geográfica en una bahía, junto al Vesubio, y de la naturaleza circundante, mientras Venecia era especialmente famosa por sus festividades.
Itinerarios
Para el siglo XVIII, el viaje a Italia estaba absolutamente canonizado, siguiendo unos itinerarios marcados que poco variaban de uno a otro viajero. Se podían llevar a cabo ligeras modificaciones en el orden de las etapas o en la estacionalidad de las mismas, para coincidir con determinados acontecimientos o festividades en las ciudades a visitar, pero el itinerario básico solía ser siempre el mismo. Tal era así que en las guías utilizadas para la preparación del viaje, el territorio que quedaba fuera de este itinerario canónico ni tan siquiera solía señalarse y aparecía como una suerte de terra incognita.
Las rutas principales eran las de entrada a Italia y las que comunicaban entre sí las cuatro ciudades de visita obligatoria para todo viajero: Florencia, Roma, Nápoles y Venecia.
GLOSARIO
Valet de place
Apelativo francés con el que se denominaba a la persona que actuaba como guía e intermediario en cada uno de los lugares visitados.
Lazzaroni
Término italiano utilizado para hacer referencia a las clases más bajas del Reino y la ciudad de Nápoles.
Veduta
Término italiano que significa vista y se usa, en arte, para denominar a los paisajes de ciudades.
Connossieur
Término francés utilizado para denominar a aquellas personas con elevados conocimientos de arte, historia o gastronomía y a los expertos en materia de gusto
Serenissima
Apelativo por el que se conoce a la República de Venecia

Nápoles
Esta ciudad construida cual anfiteatro alrededor del golfo, ofrece la panorámica más hermosa de cuantas haya en el universo. Dudo de que Constantinopla pueda superar a Nápoles en este sentido. Desde mis ventanas, descubrí en torno a mí, toda la extensión del mar y, al fondo, hacia el oriente, el Vesubio y el Posillipo hacia occidente. Por la noche, pude ver titilar el volcán, mientras durante el día, emitía una densa e ininterrumpida columna de humo.
Charles Duclos. Voyage en Italie.
Cada una de las grandes ciudades italianas que jalonaron el camino del Grand Tour destacó, a ojos de los visitantes, por uno u otro motivo. Nápoles era, sobre todo, una ciudad bella, situada en un marco de naturaleza incomparable, con un clima benigno, fértil y llena de vida. Sin embargo no se señaló en las narraciones de los viajeros por su patrimonio -a pesar de sus 300 iglesias- ni por su pasado. Casi todos los comentarios hacen referencia a sus gentes y a su forma de vida; al bullicio, al ruido, a la superstición y a la indolencia generalizada, personificada en los lazzaroni, la gran masa de indigentes que atestaba las calles napolitanas y que se convirtió en protagonista de innumerables relatos de viajeros.
Nápoles ofrecía a los turistas una combinación justa de atractivo y peligro que la hacía seductora y, al mismo tiempo indeseable. Y no sólo por el temor a los lazzaroni o incluso a una posible erupción del Vesubio, sino también porque, a pesar de su catolicismo, Nápoles era -como muchas otras en Italia- una ciudad de moral excesivamente relajada.
Nápoles era con diferencia, la ciudad más poblada de Italia y por, eso más que en cualquier otro lugar, allí los viajeros se dedicaban a observar a sus gentes, omnipresentes debido a la superpoblación; por las calles, en las llamativas terrazas que remataban casi todos los edificios de la ciudad y, sobre todo, en el teatro. Las descripciones de la época fueron creando una suerte de clichés acerca de la población napolitana que, durante siglos, han permanecido en las mentes de los británicos.
Pero sobre todo, Nápoles era una ciudad de acusados contrastes. Las masas que abarrotaban las calles producían, además una aguda sensación de inseguridad en los visitantes quienes constantemente hacían referencia a robos y violencia. Sensación que se exacerbaba durante las grandes celebraciones religiosas, como la de San Gennaro. Como ya se ha mencionado, los británicos tachaban de superstición el fervor religioso que demostraban los napolitanos, pero el ceremonial de ciertos actos les resultaba atractivo y les proporcionaba un marco perfecto para la observación de las costumbres locales.
A pesar de que la población napolitana fue el tema central en la mayor parte de la correspondencia y los relatos de viajes, al igual que en Roma, los visitantes británicos tuvieron dificultades para establecer relación con la nobleza local. Como en Florencia, aquí contaban con William Hamilton, diplomático, anticuario, arqueólogo y vulcanólogo quien, aunque hacía las delicias de los visitantes británicos con sus extravagantes fiestas y representaciones, no llegó a romper por entero las barreras que separaban a éstos de los aristócratas napolitanos.
Al margen de la observación de las gentes y sus costumbres, el interés de los turistas británicos en Nápoles residía más en los alrededores que en la propia ciudad. El Vesubio era un destino obligado para todos ellos. El ascenso al famoso volcán se convirtió en toda una aventura en la que las mujeres también podían tomar parte.
Por otro lado, la visita a las recientemente descubiertas ciudades de Pompeya, Herculano y Estabia proporcionaba a los turistas una visión cotidiana de la antigua Roma, distinta a aquella del glorioso pasado de la República y el Imperio que podía contemplarse en Roma. Precisamente, fue esta cotidianeidad, la que mayor interés despertó entre el público femenino que realizaba el viaje a Italia, puesto que aquí los hallazgos arqueológicos les resultaban mucho más familiares y cercanos.

Roma
Ese ansia por embellecer, que es innata a cada artista, ha cubierto de tanta composición los grabados de los paisajes de Roma, ha exagerado de tal modo sus ruinas y su arquitectura, o ampliado hasta tal punto el espacio en el que se levantan, que un extranjero que llegue aquí con las esperanzas elevadas por todas aquellas publicaciones, se sentirá inevitablemente decepcionado.
John Forsyth. Remarks on Antiquities, Arts and letters, During an excursion in Italy in the years 1802 and 1803.
Roma era una ciudad que generaba grandes expectativas en los visitantes y que, muy frecuentemente, decepcionaba enormemente. Antes de emprender su viaje, los turistas habían recibido una extensa formación en arte, cultura e historia antiguas. A Roma se llegaba con el ansia de reconocer y contemplar todos aquellos lugares que se habían hecho célebres en la antigüedad, sin tener en cuenta que, muchos de ellos, se encontraban en estado absolutamente ruinoso. La imaginación fue algo crucial en la contemplación de la ciudad ya que, como se ha dicho buena parte del placer, se hallaba en el hecho de encontrarse en lugares de especial significación histórica.
Los visitantes que llegaban a la ciudad, tenían ante sí tres Romas completamente diferentes: la antigua, la moderna y la cristiana. La primera era la que más atracción ejercía sobre ellos, mientras la última solía ser la más olvidada porque era la representación directa de lo que los británicos consideraban la superstición católica. Por su parte, la Roma moderna era la manifestación del absolutismo de los Estados Pontificios que quedaba, en parte, redimido a los ojos de los visitantes, gracias a la magnificencia de su diseño urbanístico y sus construcciones.
Visitar la Roma antigua solía ser la primera misión de cualquier turista británico en la ciudad. Y, para ello, lo primero que debía hacerse era contratar un guía especializado que supiese organizar los itinerarios y discriminar todo aquello que no fuese imprescindible. La inmensidad de la ciudad -cuyas murallas tenían más de 38 km de largo- y la ingente cantidad de ruinas y colecciones de antigüedades hacían imprescindible una planificación meticulosa de las visitas. Los más adinerados podían contratar un guía o un anticuario; los que no tenían tanto dinero se tenían que conformar para organizar sus visitas con un valet de place o con una de las muchas guías publicadas en la época. Siguiendo el espíritu anticuario de la época, Roma se coleccionaba. Durante las visitas a las ruinas o a las extensas colecciones de antigüedades, se anotaban con precisión el número de columnas, los materiales con los que estaban realizadas o el número de medallas que incluían esta o aquella colección.
Por su parte, la Roma moderna ejerció su propio atractivo sobre los turistas británicos. En muchas ocasiones, el Vaticano se visitaba incluso antes que el Capitolio. Se solía prestar una atención especial a la renovación urbanística de la ciudad, emprendida a partir del siglo XV y sufragada por el papado y la nobleza. Paralelamente, no puede olvidarse otro de los grandes atractivos de esta Roma moderna: las pinturas de los grandes maestros producidas a partir del siglo XV –el término Renacimiento no se utilizó en la lengua inglesa hasta la década de los años 30 del siglo XIX. Al igual que sucedía con las antigüedades, existía también una jerarquía propia en el seno de la pintura. En este sentido, las cuatro pinturas mejor valoradas en la Roma del siglo XVIII eran: la Transfiguración de Rafael, la Comunión de San Jerónimo de Domenichino, la Visión de San Romualdo de Andrea Sacchi y el Desprendimiento de Daniele da Volterra.
Como puede apreciarse, Roma era una ciudad eminentemente monumental. Quizá por ello y porque la nobleza local no era tan acogedora como la florentina, los visitantes no prestaron especial atención a la descripción de sus gentes. En las pocas ocasiones en que aparecen reflejadas en las narraciones, las descripciones suelen limitarse a hacerse eco de su violencia y su poca civilización. A medida que avanzaba el siglo XVIII, las crónicas comenzaron a prestar más atención a la falta de higiene, a la mala pavimentación, a la suciedad y a la pestilencia de la ciudad utilizadas como una crítica directa hacia el absolutismo papal por contraposición al régimen político británico que estaba a la cabeza de Europa en materia de salubridad e higiene.

Florencia
Anteayer, mientras descendía los Apeninos para llegar hasta Florencia, mi corazón latía con violencia. ¡Qué puerilidad. Por fin, tras un recodo del camino, mis ojos se sumergieron en la llanura y desde la distancia contemplaron, como una masa oscura, Santa Maria del Fiore y su célebre cúpula, obra maestra de Brunelleschi.
Stendhal. Rome, Naples et Florenca.
Florencia, en italiano Firenze, que, en la lengua etrusca significa lirio rojo (…) ha adquirido merecidamente el apelativo de La Bella; Se alza en una exuberante, bella y extensa llanura, rodeada por los Apeninos;…y el río Arno (…) que la atraviesa, se adorna con cuatro elegantes puentes: sus plazas son espaciosas y numerosas; sus calles como las de cualquier otra gran ciudad toscana, limpias y excelentemente pavimentadas por medio de losas; y si todas las fachadas de sus iglesias estuviesen terminadas, nada podría superar la elegancia de esta Atenas de Italia.
Mariana Starke. Information and Directions for travellers on the continent
De las cuatro ciudades principales del itinerario, Florencia fue, posiblemente, la más acogedora desde la óptica de los viajeros británicos. Al contrario que Roma, Nápoles y Venecia, Florencia no generaba expectativas previas y, por tanto, no solía decepcionar a los visitantes. A Florencia se iba casi exclusivamente para ver las colecciones de arte de los Duques de Toscana. Los turistas habían tenido la oportunidad de familiarizarse con ellas gracias a las muchas colecciones de estampas y grabados que proliferaron desde el siglo XVI. Y, al contrario de lo que sucedía con las vedute de ciudades como Roma o Venecia, aunque modificadas, en ocasiones las estatuas seguían siendo ellas mismas y no sus versiones idealizadas.
Además, la ciudad ofrecía a los visitantes británicos una serie de comodidades que no se podían pasar por alto. En primer lugar su limpieza que tanta tinta hizo correr en guías, libros de viaje y correspondencia de la época. Hubo quien llegó a afirmar que "las calles se mantienen tan limpias" que "uno tiene miedo de mancharlas más que de ensuciarse caminando por ellas". Se solía alabar también la pavimentación y el trazado rectilíneo de sus calles principales (pocos eran los visitantes que se aventuraban más allá, hacia las zonas más medievales de la ciudad).
Otros de los grandes atractivos de Florencia era su bulliciosa vida social y la predisposición de sus líderes políticos a acoger a los visitantes británicos con los brazos abiertos. Cosimo III de' Medici mantuvo estrechas relaciones con Gran Bretaña, principalmente con la intención de proteger los intereses comerciales británicos en el puerto de Livorno. Gracias a esta política, los británicos relajaron sus críticas hacia el absolutismo ejercido por los Medici en sus dominios. Por otra parte, desde 1740 los británicos contaron con un hogar fuera de casa en la ciudad de Florencia, en la residencia de Sir Horace Mann. El diplomático británico residió en Florencia hasta su muerte, ocurrida en 1786, y sus contactos sirvieron de puente entre la sociedad local y los visitantes. A diferencia de lo que sucedería en otras ciudades, los florentinos no dudaron en acoger a los turistas en sus reuniones sociales y en hacerles partícipes de los principales acontecimientos de la vida social local.
Por último, Florencia contaba, posiblemente, con los mejores alojamientos de todas las ciudades a visitar, una de las grandes preocupaciones de cualquiera que realizas el viaje a Italia. A partir del siglo XVIII, además, muchos de ellos estuvieron regentados por británicos afincados en la ciudad.

Venecia
Cuando por fin … se entraba en sus calles … no por torre ni bastión fortificado, sino a través de una ensenada situada entre dos paredes de coral del mar indiano; cuando por vez primera, ante los ojos de los viajeros se disponían las largas cadenas de palacios columnados, -cada uno con su negra embarcación atracada en la entrada- cada uno con su imagen reflejada, a sus pies, sobre el pavimento verde que cada golpe de la brisa deshacía en nuevas fantasías de ricos tesaldos; cuando por primera vez, al fondo de la espléndida vista, el umbrosos Rialto, lentamente, arrojaba
… su colosal curvatura; esa curvatura, tan delicada, adamantina, poderosa como una caverna montañosa, grácil como un arco tensado;…y cuando, al fin, la embarcación, como una flecha se movía sobre la vasta superficie del mar argénteo, frente a la cual la fachada del Palazzo Ducal, atravesada por venas sanguinas, contempla la nívea cúpula de Nostra Signora della Salute, no sorprendía ya más que la mente pudiese perderse en la visión arrebatadora de una escena por igual bella y ajena como para llegar a olvidar la inquietante verdad de su historia y su existencia
John Ruskin. The stones of Venice.
Casi cada residencia de noble cuna británica contaba entre su colección de pinturas con una veduta de Venecia. Desde principios del siglo XVIII, este tipo de vistas, inspiradas en la obra de Canaletto, habían sido uno de los objetos de coleccionismo preferidos de la aristocracia británica. Antes de emprender el viaje, los futuros turistas se familiarizaron con el aspecto de Venecia a través de estas pinturas y grabados. Sin embargo, los pintores, valiéndose de sus recursos artísticos, reflejaron una ciudad idealizada que poco tenía que ver con la Venecia real.
Al igual que sucedía en Roma, a Venecia se llegaba henchido de expectativas. Especialmente, porque ésta era una ciudad que no se parecía a ninguna otra. Su orografía era excepcional y su República se jactaba de no haberse visto sometida por ninguna potencia invasora a lo largo de su prolongada historia, a pesar de la ausencia total de murallas defensivas. Los venecianos se proclamaban los verdaderos herederos de los antiguos romanos.
A Venecia se llegaba siempre por mar. Poco a poco, ante la vista, se iban desplegando las edificaciones más emblemáticas de la ciudad y, repentinamente, las construcciones se iban transformando a ojos de los visitantes en masas asimétricas y mal organizadas. Lugares tan representativos como el Ponte Rialto estaban invadidos por comercios que desfiguraban su estampa. Por regla general, a medida que el turista se familiarizaba con Venecia, la ciudad iba resultándole cada vez menos atractiva.
A diferencia de Roma o de Florencia, Venecia carecía de monumentos o colecciones de importancia que atrajesen en el interés de los turistas. Es verdad que allí se conservaban importantísimas pinturas pero no cautivaban a los británicos como lo hacían las de Rafael Sanzio. El conjunto de la Piazza San Marco resultaba trasnochado a unos turistas que abogaban por las nuevas formas clásicas, recuperadas a partir del siglo XV. El arte de formas góticas y, mucho más, el de inspiración bizantina atacaba frontalmente el gusto de los connossieurs británicos.
Para los turistas, Venecia fue eminentemente una ciudad de evocación literaria. Dos de las tragedias más célebres de la prosa británica acontecían allí: Venice Preserv'd de ThomasOtway y El Mercader de Venecia de William Shakespeare. Aquí, en lugar de pretender revivir acontecimientos históricos emplazándose sobre el mismo suelo en el que tuvieron lugar, como en Roma, los turistas trataban de evocar las escenas de las obras que conocían.
A ojos de los visitantes, Venecia era peculiar en todos los sentidos. Sus casas se levantaban directamente sobre las aguas; casi no existían calles al uso por las que circular; como todo el transporte se hacía por vía acuática, apenas se oía un ruido, a no ser el canto de algún gondolero. Pasados unos días y superado el impacto inicial, el contraste con su modo de vida habitual llegaba a ser insalvable. Muchos se quejaban de la ausencia total de ruido, otros incluso del aspecto de las góndolas que, por su forma y brillante color negro, acababan pareciéndoles ataúdes flotantes. Además, los visitantes desconfiaban considerablemente de los gondoleros a los que consideraban espías al servicio del omnipresente y temido Consejo de los Diez, cuando no los veían como los mayores proxenetas de la ciudad.
En consecuencia, los turistas británicos acababan por permanecer sólo un par de semanas en la ciudad y debían elegir muy bien la época del año para que Venecia no les resultase absolutamente tediosa e insípida. Lo ideal era llegar a la ciudad con ocasión de alguna de sus muchas festividades que venían a durar, en conjunto, cerca de medio año. Lo más habitual era tratar de coincidir bien con el Carnaval, con la festividad de la Sensa, en mayo, o con la Mascarada de finales de año. Durante estas épocas festivas, diversiones de todo tipo estaban a la orden del día; desde los teatros y conciertos, hasta las regatas, el juego o cualquier tipo de actividad licenciosa. Si las festividades eran atractivas para los visitantes, lo eran bastante menos para sus familias a las que debían tranquilizar constantemente por carta. Los que se quedaban en casa vivían con el temor del gasto y la diversión desmedidas.
Sin embargo, la vida social y las relaciones con la aristocracia local no eran demasiado atractivas puesto que los venecianos rehusaban mezclarse con los visitantes y sólo entablaban casuales conversazioni cuando coincidían en los cafés de la Piazza San Marco.
Por último, la ciudad se hizo célebre en las crónicas del siglo XVIII por su suciedad y su hedor. Una de las quejas más frecuentes es la de que las calles estaban cubiertas por heces y orines que los ciudadanos depositaban allí donde mejor les convenía. Se trataba de una de las pocas libertades concedidas por la Serenissima a sus habitantes y estos no la desaprovechaban. Según contaban los relatos británicos hasta las mismísimas escaleras del Palazzo Ducale estaban cubiertas de excrementos.
La planificación
El proyecto
Aunque las aspiraciones de los turistas a la hora de realizar el Grand Tour fueron cambiando a lo largo del siglo XVIII, el propósito esencial del viaje era el de completar la educación de los jóvenes, antes de ejercer la plena participación en la sociedad adulta. Por este motivo, el viaje a Italia debía prepararse con sumo cuidado, normalmente durante largos meses previos a la partida.
Los jóvenes habían recibido ya su educación universitaria pero todavía tenían mucho que leer, sobre todo en lo relativo a la antigüedad clásica, para familiarizarse con todo aquello que encontrarían en Italia. Por supuesto, había que adquirir guías y nociones básicas de los aspectos prácticos del viaje, así como disponer documentación, transporte, alojamientos y dinero para llevar al extranjero.
Otra parte no memos importante de los preparativos consistía en adquirir y preparar la parte del equipaje destinada al aprendizaje. Los viajeros británicos de la época eran curiosos insaciables, observadores de todo tipo de fenómenos, al tiempo que coleccionistas voraces. Para ello, solían llevar consigo toda clase de relojes, sextantes, termómetros, barómetros, telescopios portátiles, etc., sin olvidar, por supuesto, los útiles de pintura y dibujo necesarios para plasmar los lugares que visitaban.
El equipaje
Viajar en el siglo XVIII era muy diferente a hacerlo en la actualidad. Puesto que, en la mayoría de las ocasiones, estarían ausentes de sus hogares por más de un año, los turistas debían preparar una cantidad ingente de objetos para llevar con ellos.
Las guías de la época recomendaban incluir una gran variedad de artículos para hacer frente a la mayor diversidad de imprevistos posible. En primer lugar, el equipaje incluía, por supuesto, ropa, calzado y complementos, haciendo un énfasis especial en la ropa de abrigo para la travesía de los Alpes y en el calzado que debía ser de suela flexible, preferentemente de corcho, para proteger los pies del frío de los suelos de mármol y ladrillo de Italia.
Dadas las condiciones tan desiguales de los alojamientos del camino, también debía llevarse ropa de cama, a la que algunos incluso añadían un catre con el que sustituir las peores camas. En este sentido, también se recomendaba llevar con uno un pestillo portátil puesto que las habitaciones italianas carecían de cerradura.
Se llevaban también útiles y productos básicos de cocina: recipientes para calentar alimentos, té, azúcar, cubiertos y artículos semejantes. Otra parte importante del equipaje era la dedicada al neceser-botiquín. En ella se incluían todo tipo de preparados para llevar a cabo curas básicas, tratar diarreas y vómitos o purificar el agua, junto a medidas para líquidos, balanza de viaje con sus pesos y un pequeño mortero.
Documentación y dinero
Pasaportes, visados y cartas sanitarias
En el siglo XVIII, el pasaporte no era obligatorio para los viajeros británicos, pero sí muy conveniente para evitar fastidiosas esperas e inspecciones en los puestos fronterizos. Los viajeros podían adquirir sus documentos tanto en su propio país de origen, como en la embajada inglesa en París, en el Ministerio del Interior francés o en la Prefectura.
En cualquier caso, lo que sí necesitarían los turistas del XVIII serían visados de entrada para cada uno de los estados italianos que deseaban visitar o por los que debían pasar para alcanzar su destino. Los visados se solicitaban en las representaciones consulares y diplomáticas de los diversos estados, sitos en las ciudades más próximas a cada frontera.
La no posesión de la documentación necesaria, además de ilegal, era un obstáculo para el alquiler de caballos y carruajes y para contratar el alojamiento en las posadas del itinerario.
Por otra parte, aquellos que llegaban a Italia por la vía marítima debían estar en posesión de una carta sanitaria para evitar el peligro de retraso que suponía tener que hacer una cuarentena. Además de a la entrada por mar, el documento se solicitaba a todos aquellos turistas procedentes de países en los que se hubiera declarado una epidemia.
Financiar el viaje
Realizar el Grand Tour suponía un enorme coste monetario. Semejante dispendio se convirtió en una de las críticas más feroces que esgrimían los detractores del viaje para oponerse a él. A pesar de todo, la forma en la que se programaba el itinerario podía influir, sustancialmente, en el coste final del mismo.
Las largas estancias en grandes ciudades permitían obtener precios más ajustados tanto para el alojamiento como para la manutención, mientras la movilidad frecuente encarecía notablemente esos conceptos. Otro punto a tener en cuenta era la anticipación con la que se negociaban los alojamientos, así como el regateo. Aunque los británicos estaban poco acostumbrados a él, regatear podía llegar a abaratar mucho algunos costes.
Sin embargo, era el transporte el concepto que más encarecía el viaje. Aunque en la mayoría de los estados los precios del transporte público estaban, en buena medida, fijados, otros muchos gastos podían sumarse y acumularse sobre estas tarifas básicas para elevar su coste. Por otra parte, si se viajaba en carruaje propio o alquilado había que tener en cuenta el precio de postas y alojamientos en ruta.
Así las cosas, para los viajeros era indispensable disponer de dinero, a lo largo de todo el itinerario. Sin embargo, pocos elegían llevar consigo sumas importantes. Para evitarlo, los turistas tenían dos opciones. La primera consistía en utilizar los sistemas de crédito del momento. Se depositaba dinero en una banca londinense y se daban órdenes de pago para las entidades extranjeras, de las ciudades que se tenía pensado visitar, con las que la banca en cuestión mantenía acuerdos. Los bancos continentales daban satisfacción a la solicitud del viajero y eran reembolsados por la entidad londinense. La segunda posibilidad consistía en hacer uso de letras de cambio. En ocasiones excepcionales, los turistas podían llegar a obtener préstamos de compatriotas residentes en el extranjero o, incluso, de otros turistas.
En cualquier caso, además de procurarse el dinero necesario para cubrir sus necesidades, el viajero debía familiarizarse con los diferentes sistemas de moneda que iba a necesitar utilizar, así como con la tarifa de cambio de cada uno de los países que iba a visitar.
El transporte
Los vehículos
Era este un aspecto fundamental del Grand Tour, puesto que buena parte del tiempo se pasaba, precisamente, viajando. La primera gran decisión que el viajero debía tomar al respecto consistía en determinar cómo quería desplazarse. Él turista tenía ante sí tres posibilidades. La primera consistía en llevar su propia carroza. Si uno optaba por esta elección, primero debía preparar el vehículo tal y como recomendaban las guías de la época, en las que se advertía que la selección ideal era una buena carroza inglesa. No obstante, ésta era la opción más cara puesto que cada estado que se atravesaba o visitaba cobraba una tasa aduanera para permitir la entrada del vehículo.
Como segunda alternativa se podía alquilar un carruaje con conductor y asistentes, una vez cruzado el Canal. Lo más normal era hacerlo en el propio Calais, pero había quien, desde allí, se desplazaba a París en transporte público y contrataba en la capital el transporte para el resto del itinerario. Este procedimiento exigía el depósito de una fianza que se recuperaba al entregar el carruaje, a la vuelta del Grand Tour. Otra posibilidad era la de alquilar el vehículo para etapas cortas en lugar de para todo el viaje. Sea como fuere, los viajeros tenían que hacer uso del sistema de postas local y su calidad se convirtió en una de las principales preocupaciones de los turistas.
La tercera posibilidad del viajero era la utilización del transporte público local. Aunque en Francia era bueno y económico no sucedía lo mismo en otros lugares, por lo que muchas veces el uso de los carruajes de línea se combinaba con el alquiler en aquellos lugares en los que su calidad empeoraba.
Imprevistos
Aunque las guías inglesas recomendaban encarecidamente la utilización de un vehículo británico, mejor adaptado a los caminos continentales, con amortiguación reforzada, enganches especiales para sumar tiro y hacer frente a las pendientes más empinadas y caja de reparaciones, los accidentes estaban a la orden del día y podían inutilizar por completo el vehículo, retrasando el viaje indefinidamente.
Los caminos franceses, en líneas generales, se hallaban en buenas condiciones, especialmente los que comunicaban Calais con la capital y el que iba desde París a Lyon. Los italianos variaban mucho en función de los estados. Los del norte eran, en su mayor parte adecuados, siendo los de Piamonte y Lombardía considerados casi tan buenos como los Franceses. Pero, a medida que se avanzaba hacia el sur empeoraban progresivamente. Hasta mediados del siglo XVIII, la mayoría de los turistas no visitaba Nápoles, precisamente porque las calzadas que llegaban hasta allí estaban en muy malas condiciones y ofrecían pocas y malas postas y alojamientos.
Fuese como fuese la vía y se hallase en las condiciones que se hallase, cualquier cambio en la climatología afectaba enormemente a su estado. Los viajeros temían, especialmente, a las lluvias, torrenciales o no, que podían hacer impracticable hasta la mejor carretera. Además, las malas condiciones de las redes viarias provocaban toda clase de accidentes: roturas de ejes, vueltas de campana, agotamiento de los animales de tiro, pérdida de equipajes, carruajes atascados en la nieve o en el barro o, incluso, vehículos rotos al quedar atrapados por las barreras de las aduanas.
Aposento
El alojamiento
Los alojamientos eran uno de los elementos más sugestivos del viaje -junto con el transporte público- porque eran el lugar para encuentros inesperados con la vida cotidiana local. Pero, al mismo tiempo, también podían convertirse en los lugares menos atractivos para el viajero.
En líneas generales, existía una gran diferencia entre los alojamientos disponibles en las grandes ciudades y aquellos que se hallaban en localidades menores o se dispersaban a lo largo del camino. Los primeros solían ser razonablemente buenos. En algunos lugares como Florencia, por ejemplo, existía un buen número de establecimientos regentados por británicos y su calidad mejoraba destacablemente. Los segundos diferían mucho de una zona a otra de Italia. Los viajeros consideraban que los peores hospedajes se hallaban al sur de Roma, en los caminos que conducían a Nápoles y más al sur.
Excepcionalmente, unos pocos viajeros pudieron contar con la hospitalidad de las familias italianas más importantes. Este tipo de arreglos solían realizarse antes de la partida. La costumbre acabó por difundirse de tal modo que, para el siglo XVIII, muchas guías recomendaban hacerse con cartas de presentación para poder acceder a estas residencias.
Muchas fueron las quejas de los británicos con respecto a sus hospedajes. En primer lugar, se criticaba constantemente la anodina costumbre italiana de no instalar cerraduras en las puertas de las habitaciones de los huéspedes. Por ello, se recomendaba a los viajeros incluir en su equipaje un pestillo de viaje quecolocarse y quitarse en poco tiempo. Las habitaciones tampoco solían tener cristales en las ventanas -se cubrían con telas- ni chimeneas por lo que resultaban tremendamente frías.
Además, los posaderos italianos, a la salida de los huéspedes del establecimiento, tenían por costumbre doblar las sábanas y la funda de la almohada y rociarlas con agua para volver a plegarlas y hacerlas pasar por frescas. Así que una de las primeras cosas que hacían los viajeros era ventilar la habitación y comprobar si la ropa de cama estaba todavía húmeda.
Pero quizá el mayor de los problemas de las posadas fuesen sus condiciones higiénicas. Para empezar estaban esas mismas sábanas que habían acogido a legiones de clientes. Y, con ellas, los temidos insectos. Para mantenerlos a raya, los turistas acostumbraban a introducir las cuatro patas de la cama en recipientes con agua; además se rociaba el lecho con agua de lavanda y se colocaban compresas de alcanfor a pies y cabecera para ahuyentar a moscas y otros insectos; por último, en el caso de que la cama tuviese dosel con cortinas, se recomendaba desmontarlas para evitar molestas incursiones nocturnas.
Comer y beber
Si los alojamientos del camino eran pobres, también lo solía ser la alimentación. Como ocurría con el hospedaje, la comida era mejor en las grandes ciudades que a lo largo del camino.
En lo relativo a este tema, la más criticada fue, sin duda, Francia. Los británicos encontraban la comida francesa esencialmente insustancial, debido al escaso consumo de carne. Algunos de los platos típicos producían auténtica repulsión a los paladares británicos, en especial las ancas de rana. Como colofón, consideraban que la gastronomía francesa era tan pobre que se veía en la necesidad de ocultarse tras pesadas salsas.
En Italia la situación no mejoraba mucho. De nuevo, la carne les resultaba escasa. Pero, aquí el mayor problema eran el aceite de oliva y el ajo, que todo lo inundaban, y resultaban demasiado fuertes para el gusto británico. A pesar de ello, algunos viajeros dejaron constancia de la gran variedad de productos de los que se podía disponer en Italia, destacando, especialmente, la enorme variedad de frutas y verduras a las que apenas se tenía acceso en Gran Bretaña.
Si la comida no les gustaba el vino les apasionó. Gran Bretaña importaba vino de estos lugares de forma masiva pero, aún así, era caro y estaba destinado solo a unos pocos. Por este motivo, en cuanto los viajeros pisaban el continente, se daban por entero al placer de la degustación enológica. Mientras el vino, al resultar tan económico, se bebía sin problema y en cantidad, el agua no tenía tantos partidarios. No siempre era buena, en especial en las localidades costeras, y solía ser la fuente principal de enfermedades gastrointestinales, principalmente de diarreas. Las únicas otras posibilidades de los turistas en materia de bebidas no alcohólicas, al margen del agua, eran las limonadas y las bebidas frías y, por supuesto, el gran descubrimiento del Tour, el café.

Cruzar los Alpes
Existían cinco rutas diferentes para entrar en Italia, en función del punto de procedencia y de si se prefería llegar por tierra o por mar.
La primera de ellas, para aquellos procedentes de los estados Alemanes o de Flandes, entraba por Trento o Treviso. El resto de las rutas terrestres partía siempre de Lyon y, a partir de ese punto, tomaban diferentes vías de entrada.
La primera ruta terrestre, partiendo de Lyon se dirigía a Ginebra a través de Gran Crêt d'Eau y Nantua. Desde Ginebra avanzaba hacia Lausana, Soleura, Murat y Zurich; y, desde allí a Coira, Bechino, Triano, Monte Aurigo, el Lago de Wallinstade y, finalmente, a Brescia.
Existía otra ruta que tomaba el camino de Ginebra en sus primeras etapas pero que después se desviaba con respecto a la anterior para, atravesando Saint Maurice, Martigny, Sion y Brig, llegar al paso del Simplón y, desde ahí, avanzar hacia Domodossola, Mergozzo, Sesto Calende y, por fin, llegar a Milán.
Sin embargo, la vía más utilizada era la que cruzaba los Alpes por el Monte Cenis. Desde Lyon, el camino se dirigía a Le Verpillère, La Tour-du-Pin, Le Pont-de-Beauvoisin, Mt. Aiguebellete y Chambéry. En una jornada más se llegaba hasta Montmelian. Después se avanzaba hacia Aiguebelle, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint Michelle-de-Maurienne y Lanslebourg, donde se pernoctaba y se contrataba el transporte para cruzar las montañas. El paso se hacía por el monte Cenis hacia Moncenisio, Novalese, Susa, San Ambrogio di Torino, Rivoli y Turín.
La ruta marítima partía también de Lyon. Desde allí, seguía la vía fluvial hacia Vienne, Tournon sur Rhône, Valence in Dauphine, Pont Saint Espirit y Avignon. Desde aquí, ya por tierra, se llegaba a Marsella, vía Aix en Provence. En Marsella se tomaba una falúa y tras un viaje de unos 9 días de duración -en función de vientos y corrientes- se llegaba a Génova. La travesía iba siguiendo la costa y haciendo paradas en Toulon, Antibes, Niza, Mónaco y Savona, antes de alcanzar puerto definitivo en Génova.

Desde el Norte a Florencia
La primera de las ciudades de visita obligatoria era Florencia. Para llegar a ella existían varias posibilidades. La primera, dirigirse desde Turín a Milán para, desde allí acercarse a Bolonia y después llegarse a Florencia. En el caso de que Milán y Bolonia no se visitasen en el itinerario de ida, solían formar parte de la ruta de retorno.
Otra opción era la de ir hasta Génova, vía Savona, y, desde allí bajar a Livorno y Florencia o bien, desde Génova recuperar la ruta de Milán y Bolonia, antes de llegar a Florencia.
En el caso de que no se hubiese seguido este último camino para llegar a Florencia, durante la estancia en la ciudad solía realizarse una excursión que llevaba a los viajeros a visitar Pistoia, Luca, Pisa y Livorno.

Desde Toscana a los Estados Pontificios
La ruta entre Florencia y Roma, dos de las cuatro ciudades fundamentales del itinerario, no presentaba variaciones notables. Saliendo de Florencia el viajero se dirigía a Siena, vía San Casciano in Val di Pesa y Poggibonsi. Allí solía detenerse por unos días antes de proseguir hacia Buonconvento, Torrenieri, San Quirico d'Orcia y Radicofani. Aquí se encontraba el último castillo del Gran Ducado de Toscana.
La ruta continuaba por Aquapendente, primera ciudad de los Estados Pontificios, San Lorenzo, Bolsena, Montefiascone -célebre por su moscatel-, Viterbo y Caprarola. Aquí, los viajeros se detenían en el Villa Farnesio para, desde su balcón, gozar de la primera vista de Roma, en la lejanía. Dejando atrás Caprarola, el viaje proseguía hacia Monterosi, Baccano y, finalmente, entraba en Roma por la Porta del Popolo, la Porta Flaminia de los antiguos romanos.

Hacia Nápoles
Los viajeros solían hacer un alto en su larga estancia romana para desplazarse más al sur y visitar Nápoles y sus alrededores. Esta ruta era una de las más tediosas, al tiempo que se consideraba bastante peligrosa. Los caminos que se dirigían al sur eran muchos peores que los del norte de Italia y, según las crónicas de la época, estaban repletos de bandidos. Pero, además, el viajero debía atravesar las temidas Lagunas Pontinas, una zona pantanosa en la que la malaria era un mal endémico.
El viaje comenzaba en la Puerta de San Juan de Letrán y se dirigía hacia Marino, Velletri y Terracina, donde solían visitarse las ruinas del templo romano de Júpiter Anxur. Desde aquí, el camino continuaba por Fundi, para adentrarse de nuevo hacia la Vía Appia y proseguir hasta Capua, Aversa y Nápoles.
Durante el itinerario hacia el sur o bien al regresar de Nápoles, los turistas solían aprovechar para visitar algunos enclaves próximos a la ciudad eterna. Se trata de Castelgandolfo, la residencia estival de los papas, Frascati, importante yacimiento romano, y Tívoli, donde se visitaban tanto la Villa Adriana como la Villa del Cardenal Hippolito d’Este. Esta última localidad, sin embargo, solía incluirse entre las excursiones que se realizaban desde Roma porque se desviaba, ligeramente, de las rutas principales.

Desde Roma al Véneto
Aunque el itinerario de salida de Roma solía ser único, avanzada la ruta hacia el norte se dividía en dos posibles vías. Los viajeros abandonaban la Ciudad Eterna por la misma puerta por la que habían llegado, la Porta del Popolo y, siguiendo la Vía Flaminia, cruzaban el Ponte Milvio, el mismo en el que Constantino el Grande había obtenido la victoria que le había proporcionado el control sobre todos los territorios del occidente del imperio, sobre su adversario Majencio. El itinerario hacia el norte tenía un importante componente paisajístico. Proseguía hacia Castel Nuovo, Civita Castellana, Otricoli, Narni y Terni y aquí se visitaba la famosa Cascada de Marmore, un salto de agua artificial que se contaba entre los más altos de Europa. Desde Terni se iba a Spoleto y Foligno.
En esta localidad el camino se bifurcaba en dos rutas. Una se dirigía hacia Asís, mientras otra atravesando el paso del Colfiorito, se iba acercando a la costa del Adriático, vía Tolentino, hasta alcanzar Loreto.
Visitado el importantísimo centro de peregrinación de Loreto, el camino proseguía en línea con la costa hacia Ancona, Senigallia, Fano, Pesaro, Cattolica y Rimini. Desde aquí volvía hacia el interior, siguiendo la ruta de Cesena, Forli, Faenza y Ferrara.
En la ciudad de la familia Este, el itinerario volvía a ofrecer una doble posibilidad. Se podía tomar un desvío hacia Bolonia para visitar la ciudad, en caso de no haberlo hecho durante el viaje de entrada, o se podía avanzar directamente hacia Padua y Venecia.
Si el viajero se decidía por Bolonia, al finalizar su visita, regresaba al camino que había dejado para desde Ferrara, llegarse a Padua y a su destino último que era Venecia.
Se siguiese la ruta que se siguiese a Venecia se entraba siempre por mar, resultando para ellos casi tan emocionante como la llegada a Roma.

El camino de retorno
Una vez completada la estancia en Venecia, los viajeros se dirigían a Padua, donde en una corta estancia visitaban la Universidad y los principales monumentos de la ciudad, incluida la Basílica de San Antonio.
Desde Padua se tomaba la ruta de Vicenza, la ciudad de Paladio, Verona y su famoso anfiteatro romano, la Arena, Brescia (recordemos que este era uno de los puntos de entrada y salida hacia los Alpes), Bérgamo y Milán.
Una vez en Milán, lo más habitual era regresar a Turín para desandar el camino a través de los Alpes.